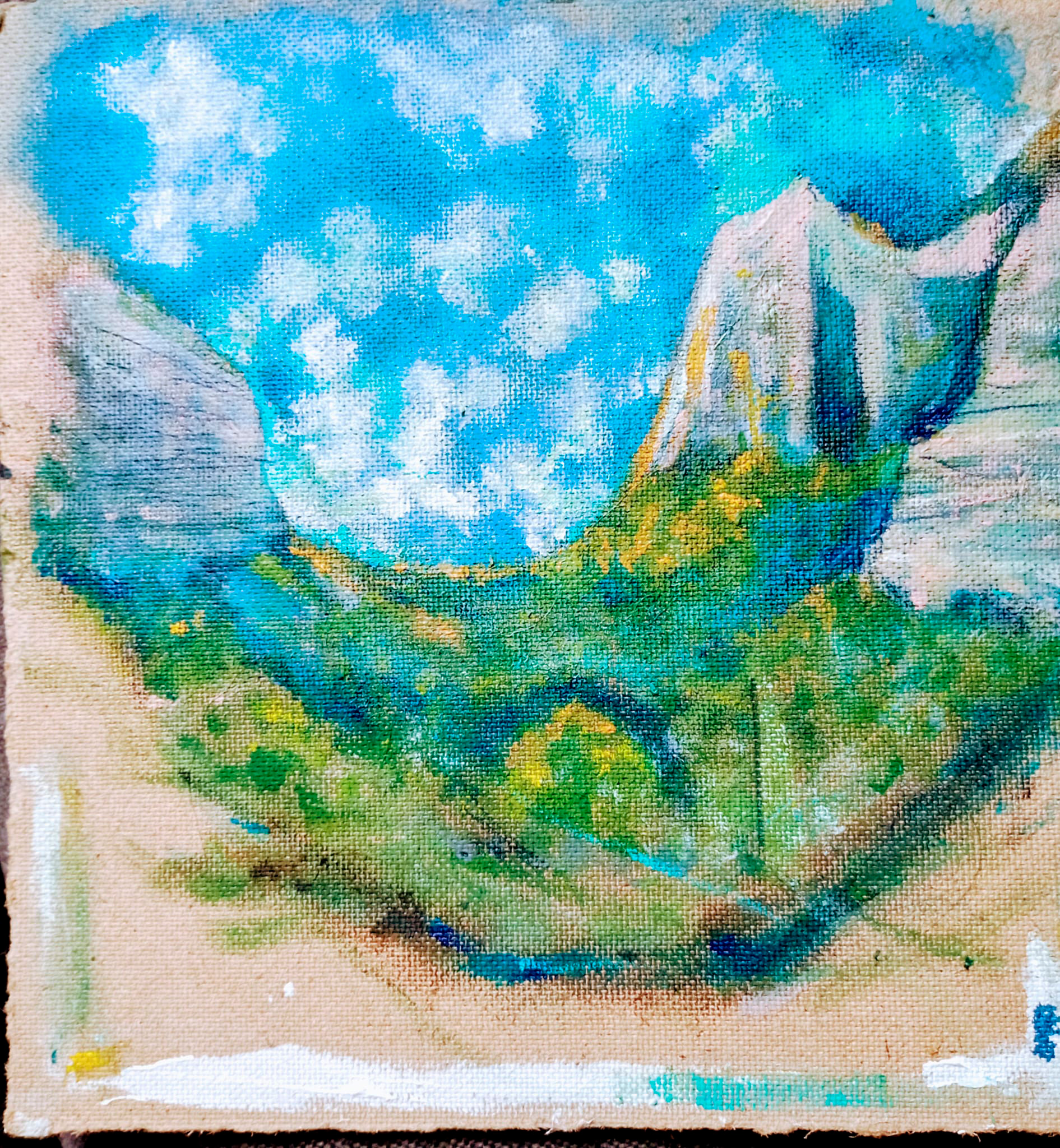Boni, el pastor
Boni, el pastor
E. Clavé Arruabarrena.
Medicina Interna. Experto en Bioética. Hospital Donostia. Guipúzcoa.
Blog: relatoscortosejj
Ilustración: Omar Clavé Correas.
El miércoles 1 de noviembre acudí al cementerio como todos los años; coincidí con mi hermano en la tumba de mis padres, juntos adecentamos el panteón y colocamos unos ramos de flores. Pasamos un buen rato riéndonos de algunas travesuras que nos vinieron a la memoria. Luego me echó en cara que llevase tanto tiempo sin venir al pueblo: “Jo, no puede ser que solo nos veamos de ciento en viento”, dijo. Traté de excusarme respondiéndole que, entre las consultas del ambulatorio y las guardias, apenas tenía tiempo, pero, por dentro, yo sabía que él tenía razón.
Antes de despedirnos, me invitó a comer en su casa el día de Santa Cecilia; entonces recordé cómo nuestro padre solía pedirle a Boni, el pastor, que sacrificara al mejor recental de su rebaño para que nuestra madre lo cocinara ese día. No me pude negar a la invitación, pero le puse la condición de que me dejara traer a mí el cordero estofado. Después nos abrazamos, tomé el coche y partí para la ciudad.
El sábado siguiente llamé por teléfono a casa del pastor. Su mujer, Matilde, se puso muy contenta al escuchar mi voz, hacía mucho tiempo que no sabía nada de mí y me preguntó por el trabajo y por la familia. Después de ponernos al día de nuestras vidas, le expliqué que quería comprarle un cordero a Boni.
– Oh, ya lo siento – me respondió. Mi marido no está en casa. Ha subido al monte con las ovejas y no regresará hasta dentro de un par de días.
En ese mismo instante me vino a la cabeza algo que estaba deseando hacer desde hacía varios años: recorrer de nuevo los caminos de la infancia que yo tanto extrañaba.
– No te preocupes – le dije. Mañana tengo el día libre y subiré para hablar con él y, de paso, le daré una sorpresa.
Al saberlo, me previno de posibles riesgos en el camino, me comentó cómo la semana anterior un ventarrón había derribado bastantes árboles y todavía podrían desprenderse algunas ramas o algún tronco.
–Gracias, Matilde. Eres un amor de mujer –le dije antes de apagar el móvil.
Conocía al matrimonio desde que yo era un chiquillo. Entonces ya me parecían mayores, ahora debían ser bastante viejos, posiblemente tendrían más de ochenta años. No tenían hijos, pero recuerdo que los niños siempre éramos bien recibidos en su casa. La chavalería del pueblo solíamos caminar hasta la aldea donde vivían los días que no teníamos otra cosa mejor que hacer. Al llegar, llamábamos a la puerta de su casa y Matilde –una mujer cariñosa, de cara rechoncha y risueña– nos invitaba a pasar al interior de la cocina donde nos ofrecía queso o leche de oveja recién ordeñada. Si no conocía a alguno de los que nos habíamos acercado aquel día, no se quedaba satisfecha hasta saber quiénes eran sus padres o sus abuelos. Luego, Boni –un hombre fibroso, bajo de estatura y de carácter ameno– nos enseñaba los corderitos que habían nacido esas semanas y hacía la vista gorda cuando lanzábamos pequeños guijarros a las gallinas haciéndolas huir despavoridas. Ambos eran esencialmente bondadosos y tenían una paciencia infinita con nosotros.
El domingo me levanté temprano por la mañana; todavía no había amanecido cuando monté en el coche bien pertrechado de ropa de abrigo y de un walkie-talkie, ya que en esa zona del monte no existe cobertura para los móviles. No me detuve al llegar a la aldea y continué hasta llegar al límite del camino rural. En el lugar donde terminaba la pista aparqué el vehículo, luego me puse la zamarra y me adentré en la espesura del bosque sintiendo la misma emoción que de joven cuando me aventuraba en solitario por los intrincados senderos por los que resultaba tan fácil perderse, estaba deseando estar con mi buen amigo después de tanto tiempo sin vernos.
Mientras caminaba, por donde quiera que mirase, podía comprobar los daños causados por la tormenta: troncos, ramas de gran tamaño, incluso árboles arrancados desde su raíz se hallaban desperdigados por la tierra. Pese al destrozo causado por el temporal, el paisaje otoñal mantenía intacta su belleza. Las veredas, flanqueadas de helechos, se hallaban alfombradas de millares de hojas secas amarillas, ocres, algunas pocas arreboladas.
En algunos de los claros del bosque se amontonaban arbustos de brezo que todavía conservaban algunas de sus flores rosadas y, desde esos lugares, se podía apreciar cómo cientos de árboles tapizaban el monte de tonalidades verdes, amarillas y rojas. También pude contemplar varios acebos con sus drupas rojas, así como un enebral cuyos matojos estaban repletos de bayas negras.
Al salir del bosque, avisté pequeños grupos de ovejas que pastaban dispersas en la dehesa. Conforme me fui acercando a la cabaña del pastor tuve un mal presentimiento, me resultaba extraño que ninguno de los perros hubiera salido a mi encuentro. Cuando llegué a los corrales, aparecieron ladrando. Boni no estaba con ellos. Traté de calmarles, pero me resultó imposible, estaban muy inquietos y no paraban de ladrar. De pronto comprendí que con sus movimientos y con sus ladridos querían guiarme hacia algún lugar. Les seguí hacia una zona arbolada de las cercanías y me temí lo peor al ver el cuerpo de Boni en el suelo junto a una rama de tamaño considerable que parecía haberle golpeado: había restos de sangre seca en su cabeza y presentaba rasguños y magulladuras en el rostro. Enseguida comprobé que seguía respirando y sentí un gran alivio. Cuando él me vio, trató de hablarme, pero de su boca solo salían unos sonidos incomprensibles y, aunque movía las extremidades, era incapaz de enderezarse. Su cara y sus manos estaban muy frías; me quité la pelliza y lo abrigué.
– Tranquilo Boni, no te muevas –le dije. Ahora mismo llamaré a los guardas rurales y te llevaremos al hospital.
Mientras hablaba con ellos por el transmisor de radio, observé que los perros se habían aproximado al pastor y, después de lamerle la cara durante un buen rato, se acomodaron a su alrededor proporcionándole calor. Preocupado, me pregunté cuánto llevaría en ese estado y si aún estaríamos a tiempo de salvar su vida.
Esperando al equipo de rescate desfilaron por mi mente escenas e imágenes de mi infancia donde Boni me enseñaba a reconocer el rastro de los jabalíes y a orientarme en el bosque, a distinguir los trinos de las aves, a disfrutar de la sombra los días de mucho calor, a recoger los frutos silvestres, a vadear las torrenteras sin dejarme arrastrar por la fuerza de la corriente. Viendo sus manos callosas recordé cómo me había adiestrado a coger los insectos sin dañarlos y a recolectar setas, así como a distinguir algunas plantas con usos medicinales de las venenosas. Algunas veces, como cuando encontrábamos un lagarto sobre una piedra calentándose al sol, me pedía que lo contemplara en silencio, que no lo molestara, que respetara su reposo. Aquel sabio pastor que ahora yacía junto a mí me había iniciado en el conocimiento de la naturaleza y me había preparado para vivir en armonía con ella.
Luego recordé cómo había días en los que se me caía el mundo encima y me sentía desdichado y muy solo. Cuando eso sucedía solía subir al monte para estar un rato con Boni y hablábamos de los amigos o de mis primeros escarceos con las chicas; él, con palabras sencillas, me explicaba los misterios del deseo y del amor y distinguía las compañías de la verdadera amistad. Y siempre quería saber cómo me iba en la escuela. Insistía en que aprovechara la oportunidad que tenía de seguir estudiando y me ponía el ejemplo de su propia vida: la muerte prematura de sus padres había frustrado la posibilidad de que pudiera ejercer alguna ingeniería, teniendo que ponerse a trabajar siendo todavía un niño. Y no es que se quejase de que su vida hubiera sido una amargura por no haber podido culminar uno de sus sueños; muy al contrario, siempre había sabido disfrutar de su trabajo y se consideraba una persona feliz en el monte con sus ovejas.
Pero lo que yo más apreciaba de Boni era su bondad. Siempre tenía una frase amable tanto para los vecinos como para los forasteros y, en cualquier momento, estaba dispuesto a ayudar a quien lo necesitase sin pedir nada a cambio. Nunca le escuché una mala palabra contra nadie. Incluso si la persona que estaba delante le había ofendido, se esforzaba en comprender el porqué de su comportamiento. Decía que algunas personas desconfiaban de todo y de todos, y que eso les causaba un profundo malestar, les agriaba el carácter y hacía que sus vidas en el mundo que habitábamos fuese más difícil.
Boni había sido una verdadera enciclopedia para mí. Me había enseñado no solo a contemplar la naturaleza respetándola, sino que, gracias a su sabiduría natural, había guiado alguno de mis primeros pasos por los caminos de la vida.
Uno de los miembros del equipo de rescate le colocó un suero en uno de los brazos y, tras acomodarlo en el interior del helicóptero, me pidió los datos identificativos del pastor. Luego, el aparato despegó verticalmente y yo lo seguí con la mirada hasta que desapareció en el cielo. Me estremecí al pensar que el tiempo de mi viejo amigo quizá se estuviera acabando. Temí por su mujer, ¿qué sería de ella?, ¿cómo se arreglaría sin Boni? Dejé a los perros cuidando del ganado y me dirigí a la aldea con la intención de ayudar a Matilde en todo lo que pudiera requerir.
Por el camino abracé a una haya centenaria y, como si fuera una diosa del bosque, le rogué para que arropara a mi querido pastor. En ese momento se levantó una suave brisa que parecía susurrar su nombre… y unas lágrimas se deslizaron por mi rostro.